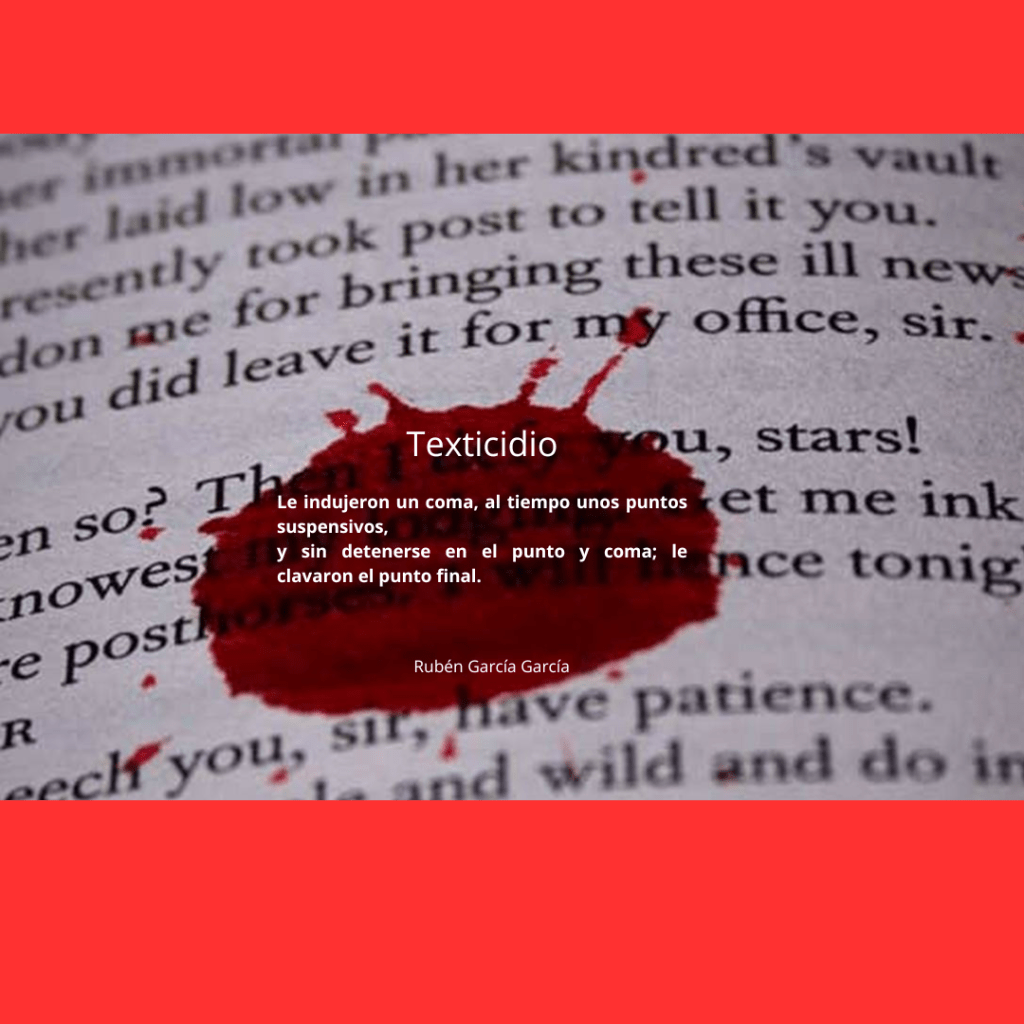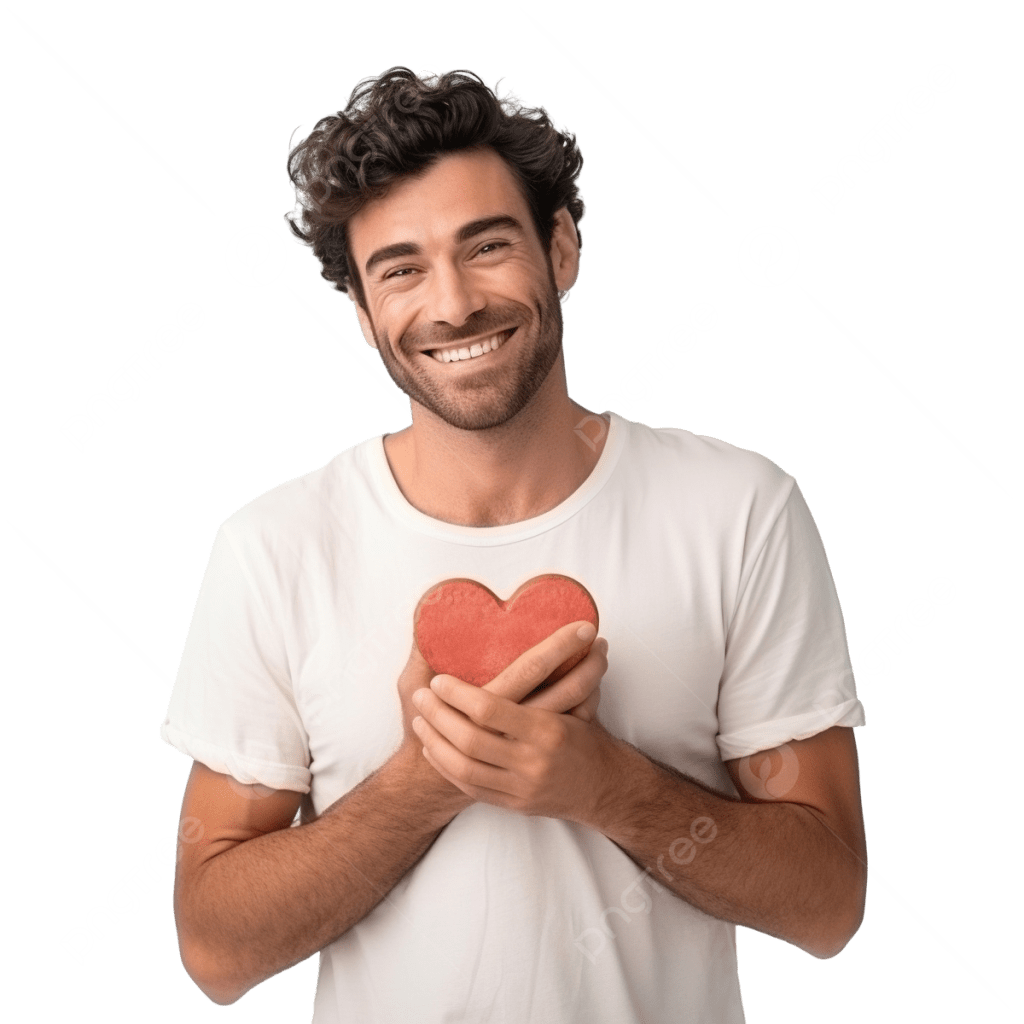Editada por Rubén García García
Un día Quetzalcóatl regresó al valle de Anáhuac como cualquier mortal después de haber pasado mucho tiempo. Se mezcló entre la gente, sonrió y aplaudió a las mujeres por cómo habían transformado el maíz en ricos alimentos. Los grabados en los templos, las pinturas en los murales y las ofrendas colocadas en los altares hablaban de él y lo veneraban.
Caminaba silbando. Cada vez que sacudía la hierba, brincaban cientos de chapulines de increíbles colores, y sobre la piedra, las iguanas miraban hacia la lejanía. Aunque el rocío se había evaporado, su frescura perduraba en la hierba, refrescando los pies del dios. Mientras caminaba, encontró los ojos de agua, la que brotaba cristalina de las lajas y los enormes lagos que parecían espejos.
Admiró cómo el viento movía los pinares y la sombra del ahuehuete era cobija para los viajeros. El aroma fresco de los eucaliptos complacía a Quetzalcóatl, quien respiraba profundamente. Entre los sauces se detuvo a escuchar al ave de las cuatrocientas voces.
Se detuvo. Las luces del ocaso ampliaban el vestido de nieve de la mujer dormida y su compañero eterno, el Popocatépetl, mientras el dios esperaba la noche.
Del zacatal salió un pequeño conejo, de grandes ojos negros que parecían dos espejos de obsidiana. Movía las orejas y la luz de la luna encendía su cabeza, se tallaba los bigotes, que al masticar el zacate, los movía a uno y otro lado. El dios vio al teporingo y le preguntó:
—¿Qué comes? —le preguntó el dios.
—Zacate, a estas horas, el rocío lo torna dulce. ¿Quieres probarlo? Te invito.
—Gracias, es que yo no como zacate.
A tanto andar, la panza del dios gruñía y a veces parecía que rodaban maderos.
—Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, aquí tengo una zanahoria.
—Te agradezco, pero yo no puedo quitarte tu comida.
—Si no comes, te mueres —le contestó—. Mira, yo solo soy un pequeño conejo y tú eres un viajero; cómeme, recupera tus fuerzas y continúa tu quehacer en la tierra. Al tiempo, se acostó, estiró las orejas y exhibió su cuello.
Quetzalcóatl sabía que su cuerpo podría perecer, pero su espíritu continuaría vivo y tomaría su forma: la serpiente emplumada. El teporingo le ofreció lo que nunca se repone. Tomó al conejito entre sus brazos, lo acarició y poco a poco lo fue metiendo dentro de su pecho hasta hacerlo latir. El dios dio un gran salto hacia la montaña de la mujer dormida y otro más hacia las estrellas. Cuando el conejo abrió sus ojos, miró buscando al dios. Solo estaba el zacate envuelto por una luz dorada. Al mirar hacia el cielo, descubrió que entre los mares y montañas de la luna estaba él, mirando hacia la tierra.